A veces bastaba con dispararles a los talones.
Se desmoronaban entonces, como una percha que se rinde por el peso, la boca entreabierta, el pecho gimiendo sin aire que llevarse dentro. Un segundo disparo en la otra rodilla, o en la cadera, y los convertía en trozos de carne que pugnaban por arrastrarse, entre un reguero de carne y huesos que iban dejando detrás. A veces, cuando había tiempo, una tercera bala en el cerebro, o caminar entre ellos, como jugando a rayuela, para cortarles la cabeza con un machete.
No había que fiarse tampoco. El puro instinto les hacía moverse, arrastrarse, sorprenderte. Habían sido en vida supervivientes de su propia vida, y ahora, en la muerte, los recuerdos que salían a flote, obtusos y sin patrón definido, impulsaban a sus cuerpos sin mente a seguir repitiendo aquellos actos reflejos, aquellos movimientos mecánicos, aquella imprintación circular de la que antes tanto se quejaban, cuando podían.
Debía ser que la muerte se compone de paciencia. O que el tiempo no importa cuando no tienes que esperar a la muerte. Todas las supervivientes coincidían en que eliminarlos a tiros o a golpes en la cabeza, o a golpes de machete o de hacha en el cuello, no era matarlos, sino desconectarlos de una querencia absurda a la vida. No está muerto lo que yace eternamente, como dijo la bibliotecaria, que había pasado de ser una mosquita muerta y silenciosa a desarrollar un gusto perverso por chistes que sólo comprendía ella.
El problema era que nunca se podía, con ellos, bajar la guardia. El impulso motor iba desgastando sus músculos, royendo sus pies, arrancando jirones continuos de su carne y sus tendones, pero no paraban nunca. Eran muñecos de una cuerda infinita, pollos descabezados que continuaban moviéndose, inconscientes de que ya no existía un cerebro que impulsara los demás miembros del cuerpo.
Pero no corrían, gracias a Dios. Ni sabían, ni podían, ni necesitaban hacerlo. Su paciencia de gestos repetidos, de alimentarse con ansia de otras carnes crudas a las que, sin duda, no eran capaces de encontrar sabor ninguno se recompensaba precisamente porque nunca detenían su persecución. Podías sacarles cien metros de ventaja, o diez kilómetros: tarde o temprano, volvían a aparecer, llamando a tu puerta, pidiéndote sin voz que compartieras con ellos el tesoro de tus entrañas. O si no eran ellos, eran otros, siempre otros: cuando no hay gestos en los rostros, cuando la ropa ya no te distingue y todo son jirones, da lo mismo que te persiga un abogado de éxito o un indigente alcoholizado. Así son las máscaras del zombie.
Lo mejor era eliminarlos de lejos, si era posible, antes de que su eterna cachaza los acercara demasiado. Hay cosas con las que no se juega, y la vida es una de ellas, sobre todo si has sobrevivido al fin del mundo, al amanecer de los muertos, al Apocalipsis caníbal o a como demonios quisieran llamarlo las emisoras de radio y las cadenas de televisión, esas que siempre terminaban sus emisiones entre gritos guturales y borboteos de miedo incomprensible.
Un disparo a la cabeza, si eras una tiradora de precisión, como Martínez. O a las rodillas o los talones, si querías divertirte un momento viendo cómo se desplomaban. La lástima, lo dijo la bibliotecaria, era que no sufrían. Tampoco, dijo alguien entre susurros, entre una oración y otra, sabían lo que estaban haciendo: si esta muerte reiniciada era una parodia de la vida, no traía consigo el concepto de pecado, pues no había libre albedrío, ni deseo de causar daño, sólo gesto mecánico, repetición ad infinitum, como cuando una cinta de video repite canciones y saludos a la cámara de unos fantasmas del pasado que ya no somos nosotros, ni recordamos haberlo sido.
Los detenía el fuego y el agua. El acero y la pólvora. Pero siempre aparecían otros, bamboleándose, gimiendo, babeando, gruñendo. Descomponiéndose por el roce continuo de unos pies que no sabían pisar bien el suelo, chocando con obstáculos que siempre querían sortear, como esos muñecos de pilas que tienen un sistema que les hace rebotar y dar la vuelta y continuar su camino, sólo que ellos, los muertos vivientes, los zombis, los insepultos, los revinientes, eran menos inteligentes y trataban muchas veces de abrirse paso allá donde era imposible. Podía más su necesidad de completar la acción que la dureza de sus cuerpos. Las supervivientes habían eliminado a centenares de ellos en la puerta de unos grandes almacenes, mientras intentaban atravesar una reja metálica que no iba a abrirse. Los abatieron como a muñecos de feria. Sólo mucho después se dieron cuenta de que si el Apocalipsis no hubiera llegado, aquel mismo día habría marcado el inicio de las rebajas de verano. Parecía que, después de todo, los muertos sin habla tenían algún tipo de conocimiento del paso del tiempo.
Las supervivientes habían aprendido a individualizar sus características, aislándolos por la forma en que sus cuerpos se movían. Nunca podías fiarte de ellos. Tan peligroso era el cadáver mal resucitado de una anciana que el de un niño en edad escolar. Los que más fácil caían, los que nunca parecían ser conscientes de que aquella puerta no iba a abrirse, o que esa escalera los conduciría al exterminio, lo hubieran sido en vida o no, habían acabado por ser identificados como oficinistas. Bartlebys, dijo la bibliotecaria, pero nadie la entendió. Como ella misma pensó que, si fuera uno de ellos, entraría en esa categoría también, no insistió en el tema. Pero daba que pensar, de todas formas. Ninguna de las supervivientes quería verse en ese estado, sin ser conscientes de que en ese estado no serían conscientes de que una vez habían sido ellas mismas.
Los cadáveres sin alma no aprendían de su experiencia: repetían una y otra vez los mismos errores o los mismos aciertos casuales. Ellas iban acumulando por igual días de cansancio y noches de experiencia. Nunca podías estar segura. Nunca podías decir estamos a salvo. Porque ellos, arrastrando los pies, descolgando restos de sí mismos, eran atraídos siempre por la sangre que bombeaba en sus venas. Cuando alguna de ellas tenía el período, sabían que las visitas (ni siquiera podían llamarlos los ataques) aumentaban. La sangre llama a la sangre, musitó la religiosa. La bibliotecaria comentó que quizá dentro de diez o doce años, si sobrevivían tanto tiempo, podrían agradecer por fin la tranquilidad que iba a darles la menopausia.
Cada día era, también para las supervivientes, una repetición de gestos antiguos. El juego de la vida cruzada con la muerte era igual a ambos lados de la barrera. Unos, los que se arrastraban sin saber por qué lo hacían, buscaban aquello que no sabían que buscaban. Las otras, las que corrían sabiendo por qué corrían, les cortaban el paso para que aquellos dientes, aquellas uñas, no las encontraran a ellas.
La suerte era que no podían correr. Que eran lentos, que no entendían de estrategias ni trazaban planes establecidos. Eran carne sin cerebro, voluntades anuladas en vida de cualquier otro deseo consciente. La masa. La gleba. La turba.
Cuando lo vieron correr entre las filas de cuerpos que avanzaban por las calles vacías como una carga de espantapájaros manchados de sangre, al principio creyeron que era un hombre vivo. La ilusión apenas tardó unos segundos en contradecirse, porque era imposible que nadie pudiera moverse entre aquellas filas de trajes desgarrados y no acabar desgarrado. Le faltaba medio brazo, lo vieron con los prismáticos. Y un ojo, el derecho. Y la cabeza le caía treinta grados, lo suficiente para indicar que no era un espejismo, sino un zombie más.
Pero un zombie distinto. Un zombie que corría, que venía hacia ellas con aquel brazo descontrolándole la carrera y la cabeza torcida. Corría como no habían visto correr a ningún otro, una gacela en un mundo de tortugas putrefactas. Un reguero de baba le caía de la boca entreabierta, y su tez era más oscura por las marcas de sangre coagulada y de entrañas ajenas que lo moteaban, como una lepra que no le hiciera efecto.
No tuvieron tiempo para más sorpresa. Martínez se echó el rifle a la cara, escupió el cigarrillo, lamentó no tener ya más balas explosivas. Apuntó a la cabeza, y disparó una rápida sucesión, cuatro, cinco, seis balas.
La cabeza reventó como una calabaza. El cuerpo siguió corriendo una docena de metros más, no sin antes recibir el impacto de otras dos docenas de disparos. Muy por detrás, implacable y agónica, la procesión de muertos siguió avanzando hacia ellas.
–¿Ahora corren? –preguntó la bibliotecaria.
Martínez encendió un nuevo cigarrillo, se colgó el fusil al hombro, subió al jeep.
–También los antiguos atletas tienen derecho a volver a la no-vida –comentó–. Si todos los malditos jacksons hacen los mismos rituales que hacían cuando estaban vivos, es normal que alguno de ellos corra.
Puso el coche en marcha. La marea de ropa y jirones había avanzado cinco metros. Se alejaron, las raciones de comida y la nueva munición en la trasera del jeep. Ninguna dijo nada, pero todas se preguntaron cuántos otros atletas, cuántos asesinos en serie, violadores, torturadores, psicópatas tendrían que regresar de la muerte todavía y salir al encuentro de su sangre.
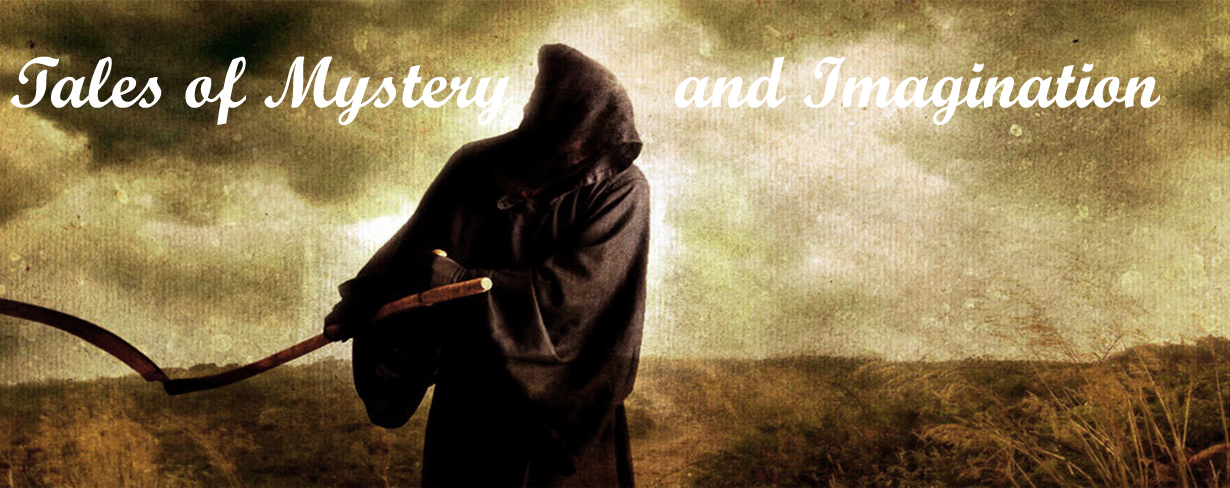
No comments:
Post a Comment